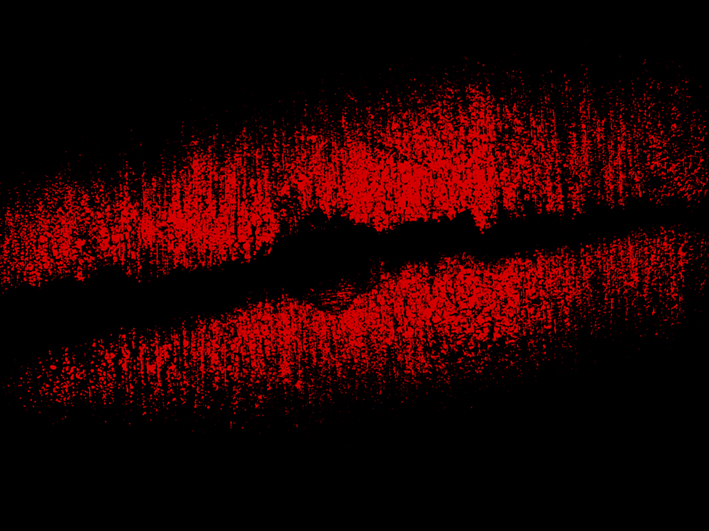Apenas nadie debajo de la lluvia, pero el hombre espera. Aunque no hay trenes, ni paradas, ni ruido, se mantiene firme investido de una indolencia que tiñe todo el paisaje de gris. Su sombra se transforma en un dibujo roto en el asfalto y se prolonga un poco más allá hasta confundirse en la penumbra. Mortecina. Etérea hasta desaparecer, la mirada se pierde en algún punto indefinido de la distancia.
Hay una niebla espesa que cubre todo el entorno. El frío es tan intenso que entumece la piel y le impide despegarse de lo real. Si no fuera por eso, el hombre, que permanece quieto como una cariátide griega sujetando la nada, sentiría que todo lo que contempla es el esbozo de una fantasía. Geografía imposible, colores empastados que pierden su forma como si fueran creados por la mano de algún pintor francés. No quisiera estar allí, pero sus pasos le han llevado a esa comarca melancólica en donde la añoranza se extiende hasta abrazarlo todo (las aguas del río bajan con una mansedumbre insultante y la corriente es muda). Quiere gritar al menos para romper la parquedad de ese territorio absurdo que inquieta de puro misterio, pero su boca permanece tan quieta como el aire, las manos hechas un puño en los bolsillos y los pies adheridos al barro endurecido en hielo del camino. Allí permanece inmóvil con los ojos bien abiertos como si fuera el vigilante de un cenotafio que sólo espera la visita de la muerte. Consistiendo su propia intimidad.
En tardes como esta acude al galope el desaliento. Entonces va emergiendo a borbotones una malla entretejida de silencios y de hastíos (horas calladas en las que todo se confunde). Una eclosión que llega de pronto, sin avisar, como las lluvias de los trópicos, y es como un cristal que se estrella contra el suelo en medio del estrépito. Sus trozos se esparcen por todo alrededor y apenas si quedan caminos libres de obstáculos por los que andar sin que la sangre manche. Un aire extranjero que contagia y que perturba. Acuden imágenes distorsionadas (tal vez fantasmas travestidos de angustia) agitando un horizonte que no existe (aquí no hay mar) como si en él estuvieran cautivas las respuestas. Pero no puede haberlas porque ni siquiera se conocen las preguntas. Sólo el desasosiego como respiración. Invitado de piedra. Intruso que se cuela sin permiso.
A veces la llamada inoportuna que despierta a los fantasmas es una música, otras una página escrita o tan sólo dos palabras que tañen acordes aprendidos; también puede ser un paisaje como este que le absorbe o un silencio sin más. Otras llegan sin avisar, sin que nada ajeno provoque su envite. Entonces hay una especie de parálisis que conquista el entorno y el avanzar renqueante de su abrazo va desafinándolo todo. Empieza por la vista que se detiene en un punto indeterminado de ningún sitio hasta que todo se nubla confundiendo distancias y desbaratando espacios. Luego pasa por delante una retahíla de signos vetustos, olores viejos, lugares perdidos y un sinfín de cosas que no tienen nombre (tal vez sí que lo tienen y sucede que se hacen innombrables) que van socavando todos los límites. Catarsis. Inquietud. Zozobra. El estómago se encoge y el mundo se para detenido en un segundo que se hace interminable. Es cuando todo se emborrona y las líneas se desdibujan hasta formar geometrías desconocidas que hacen sucumbir. Luego embiste la maldición de los insomnios en los que todo se agita como si fuera un pelele arrastrado sin freno en un tiovivo enloquecido.
La lluvia persiste y el hombre intuye que no va a parar nunca. Por eso no se inmuta. El silencio permanece mezclado con el rumor de agua que cae mansamente. Todo es humedad y un cierto color parecido a la desolación.